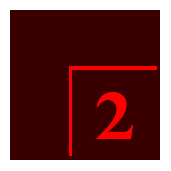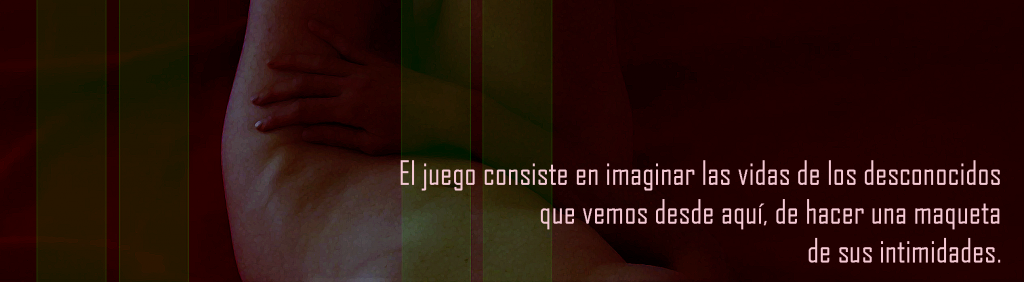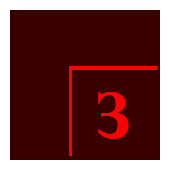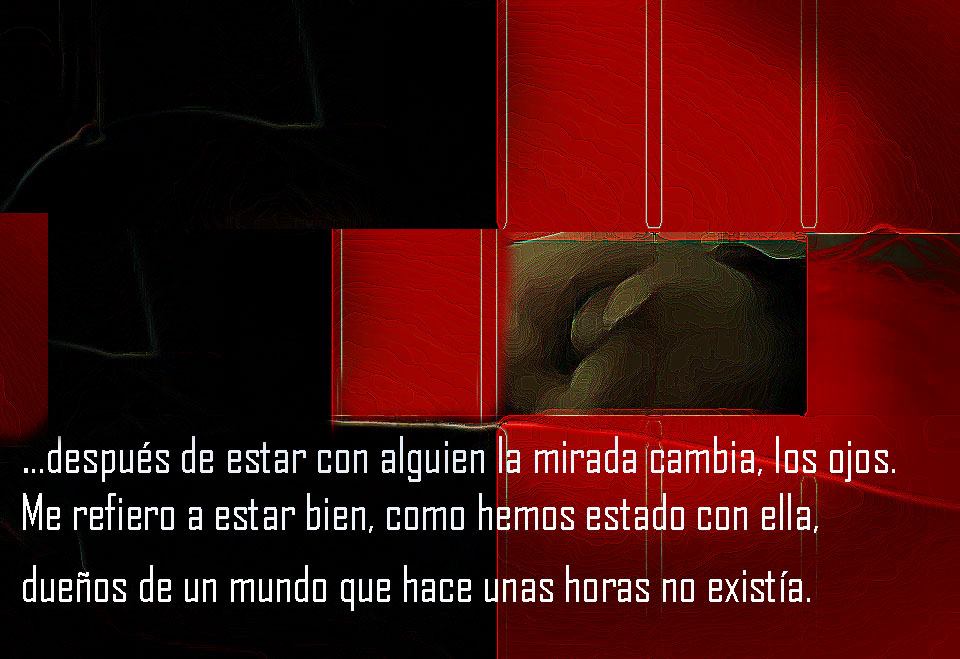Carlos Castillo Quintero, escritor y periodista de esta Casa editorial, obtuvo en el presente año la beca de creación en literatura que otorga la Alcaldía Mayor de Tunja, en cumplimiento de la Convocatoria de Estímulos para Procesos Artísticos y Culturales. Como resultado de esta beca, escribió la novela “Peces de nieve”, libro que se publicará en el mes de noviembre, en edición simultánea entre Isla Negra Editores y BPoetry Ediciones, con distribución en Colombia, Puerto Rico, el Caribe, y Estados Unidos.
Como primicia literaria, publicamos un fragmento.

Capítulo uno
Cinderella
Recordar la sensación que produce llevar la ropa de otra persona.
Empezar por ahí, creo.
Paul Auster, Ciudad de cristal
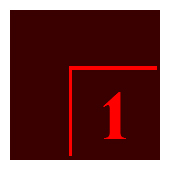
Está en mitad del patio, desnuda. Con una manguera le echo agua; sobre su pecho hace una cruz con sus brazos y tirita, llora. Una niebla fría se desprende de los adoquines y sube por sus piernas. Hijueputa, dice. Muevo la manguera, como un autómata, yendo de su cabeza a sus pies. Unas lágrimas espesas le cubren el rostro mientras en el horizonte el sol comienza a caer. Argos, el perro que vive aquí, duerme bajo la escalera principal y de vez en cuando nos mira, sin mucho interés. Al costado norte, en la casa vecina, hay un ventanal y tras la cortina de satén rojo se presiente una sombra, un jadeo.
La conozco desde hace tres semanas porque es amiga de un amigo mío y coincidimos en su apartamento. Esa tarde hablamos de cine, de literatura, de la Gioconda, de la carnalidad en los retratos de Lucian Freud. Después de ver esa obra, no pude pintar más, dice, no para mí sino para ella misma. Me cuenta que estudió artes en la Nacional, que le gusta caminar por el campo y que ama a Ingmar Bergman. He visto todas sus películas, varias veces, y creo que sin darme cuenta terminé convertida en uno de sus personajes. En su voz hay amargura. Preparamos café, le añadimos una dosis de Ónix Sello Negro a cada taza, y nos hacemos amigos, o algo parecido. Desde el primer momento me gustó su conversación, su manera de hacer inventario de la tristeza con la ayuda de Dostoievski, de Francis Bacon o de gentes peores. Me gustó y me amedrantó: me vi joven, recién llegado del pueblo, haciendo fila en un cine para entrar a ver El huevo de la serpiente, sin sospechar que esos 159 minutos de celuloide me iban a dañar la cabeza para siempre. Ella me mira, me recorre, y sus ojos son los de una fiera en ayuno. Cuando vamos a la sala con los tintos el ambiente está lleno de sensualidad. Luis Fernando, el dueño de casa, está pintando un encargo: un lienzo horizontal que tiene las mismas dimensiones que la cabecera de una cama doble y donde va tomando forma un fauno lampiño que duerme a la orilla de un manantial. Luis Fernando nos mira, tratando de desentrañar qué ha pasado en la cocina, por qué nos hemos demorado tanto. ¿Qué tal?, pregunta, y no sé si se refiere al cuadro o a qué. Ella dice: En una pintura debe notarse que un ser humano ha pasado por allí, como un caracol que deja su baba. Luis Fernando reconoce la cita de Bacon, la reconoce a ella, a la muchacha que una década atrás fue su compañera de estudio en la Nacional. Sonríe y con los ojos busca su copa. Durante toda la tarde ha estado tomando Casillero del Diablo, una botella reservada exclusivamente para él y para el cuadro que pinta. En el equipo suena I was made for loving you, de Kiss, uno de sus casetes más trajinados. Juan Manuel, uno de los asiduos de aquel apartamento-buhardilla de artista, me recibe el tinto, lo prueba y dice: A esto le sobra café.
La miro: es bonita, y se está quedando sin ojos de tanto llorar. Tiene un anillo de plata en el dedo anular de la mano izquierda. Lo acaricia, le da vueltas, se lo quita y lo deja en una repisa. El patio es un hexágono cercado por una malla de paredes de ladrillo, el ágora de quienes vienen aquí. Ella, sin el anillo, ahora sí está desnuda. Su ropa, que ha dejado sobre una silla de madera, parece un pequeño animal domesticado, esperándola. En el dedo le queda la marca de un anillo de piel igual al que se acaba de quitar. Sus ojos no tienen principio ni fin, como el anillo, pienso. Sin darme cuenta he dejado de mover la manguera y el chorro de agua cae en mitad de sus senos, pleno, con fuerza. Ella no se da cuenta o no le importa. El agua resbala y busca el vacío.
—¿Vives aquí?
No sé qué contestar. No sé la respuesta. Llegué aquí con los restos de lo que era mi casa. No mucho. Unos trastos, un computador, unos libros (La caída, de Albert Camus, La náusea, de Sartre…) y esta manguera con la que regaba las rosas, allá, en la que sí era mi casa. Sin esperar a que le responda, dice:
—Hoy estoy cumpliendo veintiocho años.
Le alcanzo una toalla, se seca y se la enrolla en la cabeza. Parece una de las mujeres de El baño turco, de Ingres, pero flaca. Sus senos son pequeños y el frío brilla en la areola de sus pezones, casi negros, llenos de pequeñas protuberancias. Me gusta.
Nota mis ojos atrapados en su desnudez y sonríe. Me toma de la mano y me lleva hacia la habitación.
Enreda sus dedos en mi cabello, toma mi nuca, con suavidad, y marca el ritmo de cada embestida. Nunca me había mirado a los ojos: no como lo hace ahora.
—¡Dale! —dice.
El mundo de afuera se va extinguiendo. El cuarto se funde con la sombra y sólo queda ella, sus piernas blancas y delgadas aprisionándome. Su pubis es la Vía Láctea, me traga. Sus ojos están prendidos a los míos; en la penumbra, esas dos pepas de luz no paran de llorar, como si una esclusa de su alma se hubiera roto y dejara salir un llanto reprimido durante años.
Su grito se hace agónico.
—¡Dale, dale!
Llega, convulsiona. Por un segundo la tierra se sale de su eje. Siento que cabalgo a una serpiente. Se detiene, el silencio cae sobre nosotros. La noche.
Pasa un siglo en el que ni ella ni yo sabemos qué pasa afuera. Quizá el apocalipsis zombi ya arrasó con todos, qué importa.
Escucho su voz, como si viniera de otro mundo.
—Qué rico —dice, y se voltea.
Con su mano derecha busca mi pene; sus dedos suaves y largos, sus uñas bien cuidadas e inofensivas se mueven aprisa. Lo pone ahí, en ese inesperado orificio y grita de nuevo:
—¡Dale!
En todo el universo sólo existe su voz. Esa orden. El tren que pasa seis veces en la noche se detiene. Voy al paraíso, al vértigo. Llego. Dejo mi semen en sus entrañas y caigo muerto a su lado.
—Bésame —dice.
La beso. Su boca es un mango dulce. Chupo, tomo ritmo, mi corazón se conecta con mi lengua. Me aferro a su cuerpo sudoroso. Ella dice que quiere contarme una historia triste. Cuéntame, digo, y me habla de su papá, no del que ella creía que era su papá, sino del otro. Un hombre que de vez en cuando iba a su casa, le acariciaba la cabeza y le regalaba monedas. No tengo la información suficiente para entender de qué me habla, pero no quiero interrumpirla. Su voz hace que aquella habitación sea un poco nuestra. Habla despacio, se queda en silencio, habla de nuevo y maldice. Me duermo. Antes de cerrar los ojos pienso: Así debe ser la muerte.
Despertamos hacia el mediodía. Se viste. El bluyín estampado de estrellas sube por sus piernas. La blusa blanca, ceñida, realza sus pechos pequeños y puntiagudos. Aún tiene las mejillas encendidas y los labios rojos. Sus manos, impacientes, van de su cintura a su cabello sin saber en dónde detenerse. Busca su mochila wayuu y no la encuentra. Sonríe. Un diente desalineado con relación a los demás le da un aire infantil. Es una muñeca de porcelana, dice una voz en mi cabeza. La veo y pienso que es linda; antes pensaba igual pero ahora es diferente: después de estar con alguien la mirada cambia, los ojos. Me refiero a estar bien, como hemos estado con ella, dueños de un mundo que hace unas horas no existía.
—¿Vives aquí?
Pensé que ya había olvidado la pregunta. Ahora la veo como si de verdad fuera una muñeca. (Serrat, canta: Limpia y bonita /Arregladita como para ir de boda…)
—¿No quieres contestarme?
Su voz me trae de regreso, ahora es de carne y hueso otra vez. Está más linda que antes.
—Aquí no vive nadie —digo.
Me mira y sus ojos piden que le cuente más.
—Aquí vive Argos.
Le explico que así se llama el perro que hace un momento estaba durmiendo bajo la escalera principal y que ahora persigue ratas invisibles en el solar.
La casa es muy grande, digo, es un edificio de forma irregular y altura variable; tiene diferentes niveles cada uno con varios pisos, todos a medio construir. Hay escalinatas de hierro, en espiral, que suben y se estrellan con el vacío; otras, de barro prensado, se pierden en los bajos del solar. En las alacenas y recovecos de cada pared hay trenes y locomotoras en miniatura, piezas de colección que el dueño de la casa ha ido adquiriendo en sus viajes por el mundo. En un futuro esta construcción será una Casa de artistas, con aulas de estudio, biblioteca, salón de espejos, teatrino, y habitaciones para recibir a creadores de los cinco continentes. Yo me he anticipado: soy el primer habitante de este depósito de máscaras, utilería, decorados y vestuario, en donde todavía no hay cómo bañarse. El primero, claro, después del perro.
Argos es de tamaño mediano y cuerpo musculoso, tiene las orejas caídas, el hocico marrón, y los ojos amarillos y saltones. Su pelaje pardo está adornado con parches blancos en el cuello, la cola y las extremidades. Es un braco francés puro, noble, como extraído de un cuento de hadas. Desde que llegué aquí, me cuida, con disimulo, procurando que no me dé cuenta.
Jorge Enrique, el propietario de esta madeja de ladrillos y cemento, es un amigo mío. Cuida del perro y de la casa con la misma dedicación. Es un dramaturgo que aprendió diseño y arquitectura estudiando la obra de M. C. Escher, alumno aventajado que ha reproducido en este espacio tridimensional los dibujos de su maestro. Esta casa es un oasis de fantasía que, contra todo pronóstico, se erige a la orilla de la vía férrea, en las callosidades del barrio Jordán.
Por ahora, no quiero contarle más. Tampoco quiero preguntarle cómo supo que yo vivía aquí, ni por qué tomó el riesgo de caminar en la noche por este rumbo azaroso, en busca de alguien a quien apenas conoce. Supongo que Luis Fernando, y su no declarada vocación de Celestina, tuvo que ver con eso.
Me mira. En su cabeza reconstruye la casa que acabo de contarle, a su dueño, al perro y a los seres del futuro que poblarán estos espacios. Sus ojos brillan y por un instante son negros, luego son de miel y después amarillos, como los de Argos.
Sonríe.
Me levanto de la cama y la abrazo, la beso, le acaricio el mechón blanco que ilumina el lado derecho de su cabeza y por momentos siento que estoy con una inesperada Lily Munster, delicada y bestial. Le desabotono el bluyín que recién se ha puesto y ahí, contra la pared, en esa habitación ajena, la tomo de nuevo, retorno al paraíso sin necesidad de que ella me indique el camino.
Siento que soy el hombre más afortunado que hay en el mundo. Y quizá lo soy.
—Feliz cumpleaños —digo.
Salimos a almorzar. Ya en la calle no sé si tomarla de la mano, o no. Ella se cuelga de mi brazo y caminamos, felices, hacia la Plaza de Bolívar.
El sitio es pequeño. Se llama El acuario y está ubicado al extremo derecho del Teatro Suárez. Babel, la última película de Alejandro González Iñárritu, está en cartelera. Brad Pitt y Gael García Bernal nos miran, tranquilos, como si ignoraran el infierno que van a vivir minutos después. En el cartel también está Cate Blanchett y una actriz oriental que no reconozco. Se llama Rinko Kkuchi, es japonesa y está nominada a un premio Óscar por ese papel, dice ella, sin que yo le hubiera preguntado. Esboza una sonrisa y su diente desalineado brilla. Una vez tuve el cabello así de corto y de bonito como lo tiene ella, dice. Se queda mirándola, se transporta al mundo de ficción de la cinta y por un instante es una adolescente sordomuda que deambula por la ciudad de Tokio.
La cafetería queda en un segundo piso y desde allí se puede ver a la gente que pasa por la plaza. Al subir la escalera se llega a la barra; una muchacha lo recibe a uno con un saludo. Tiene la piel rosada, las mejillas quemadas por el frío y nunca mira de frente: sus ojos van y vienen por el sitio rebotando como pelotas locas. Usa una cofia caqui y huele a tierra. La veo y me la imagino en un cuadro de Vincent van Gogh. Las mejores mesas están al fondo, contra el vidrio, y en los días de invierno da gusto estar allí, tomando tinto, viendo llover y nada más. En una de las paredes cuelga un espejo antiguo enmarcado en caoba, reliquia de algún naufragio colonial. En el ambiente siempre hay un aroma a café, a hierbas aromáticas, almíbar y limón. Pedimos dos americanos dobles y nos dedicamos a mirar por la ventana.
—Ella es muy bonita —dice, y sus ojos se van, llegan al límite de la plaza y se desbarrancan por la carrera novena hacia el parque Pinzón.
No sé de quién habla. Me voy detrás de sus ojos.
—¿Ya viste la película?
Ahora entiendo: se refiere a la japonesa. La veo en su papel de jovencita rebelde, yendo al dentista vestida de colegiala. La veo cuando toma la mano del hombre, hambrienta, y la lleva a su sexo mientras sus blancas y contorneadas piernas se impacientan. Veo su boca entreabierta, su lengua…
—¿Viste la película?
—Sí —digo. Se queda mirándome, esperando más.
—También vi Amores perros y 21 gramos. Algún día quisiera hacer algo así, fragmentado y completo a la vez. Historias que sin una conexión aparente se cruzan y llegan a un mismo punto.
Me mira con ternura, me acaricia una mano, me hace sentir como un niño.
—La magia está en el guion —dice—, en Guillermo Arriaga.
Ahora soy yo quien pide más.
—Arriaga se ceba en la fragilidad humana. Es una bestia —dice. Mira por el ventanal y como si estuviera hablando de otra cosa, pregunta—: ¿Notaste que la japonesita va por ahí, durante casi toda la película, sin calzones? Me parece genial, si Tunja no fuera una ciudad tan fría un día de estos haría lo mismo.
Sin que pueda impedirlo, siento una erección.
Ella dice:
—Pero lo mejor de la película es cuando Gael García le corta el cuello a una gallina y el cuerpo del animal huye, sin cabeza, perseguido por un grupo de niños. ¿Te acuerdas?
—Sí —digo.
—Recuerdo esa escena no por la gallina, pobrecita, sino por la expresión en el rostro de Gael, es lindo.
Quiero enseñarte un juego, digo. Ella sonríe. El juego consiste en imaginar las vidas de los desconocidos que vemos desde aquí, de hacer una maqueta de sus intimidades. Le pregunto si recuerda el Libro de Job, y me contesta que hace rato que no lee la Biblia. Odio a los curas y a toda esa mierda, dice. Sus ojos son dos meteoritos que entran a la atmósfera terrestre, fuego puro que en un instante se apaga. Discúlpame, dice, algún día te contaré por qué los odio. Le digo que no hay problema, que mencioné el Libro de Job porque allí Jehová y Lucifer comparten una mesa con los serafines, los querubines, y demás seres angélicos. Es una bonita reunión, al verlos cualquiera diría que son los más amigos: conversan, se retan, y en virtud de ese reto la vida de Job da un giro abismal: se enferma, su casa y su hacienda van a la ruina, y pierde a su esposa y a sus diez hijos. Así, después de haber sido durante años un hombre próspero y feliz, en pocas semanas, se convierte en un ser astroso del que todos se apartan. El juego que propongo es igual, pero menos brutal.
Ella dice que no sobra, de vez en cuando, jugar a ser dios pero que le gusta más el papel de demonio. En el parque del Retiro, en Madrid, está El ángel caído, una escultura del siglo XIX, de Ricardo Bellver, inspirada en El paraíso perdido. Yo quiero ser ese ángel. Su voz no da cabida a réplica. Asumo mi papel de Jehová y comenzamos:
—Esa mujer que va allá, a toda prisa, olvidó que tenía que recoger a sus hijos en el colegio y ahora, con sus zancadas, quiere resolver ese olvido —digo.
—¿Estaba haciendo el almuerzo, o se demoró más de la cuenta con el señor del supermercado? —dice ella.
Le señalo que una de las reglas del juego es que no se aceptan preguntas, sino afirmaciones.
—Se demoró en la trastienda con el hombre de las verduras —dice ella, y sonríe—. La pasó muy bien, se le nota al caminar.
Intento mirar cómo camina la mujer, qué ha visto ella que yo no he podido ver, pero ya se ha perdido por la esquina de la Gobernación. ¿Cómo camina?, pienso, y como no se permiten las preguntas, me contesto mentalmente: Camina como si fuera un pequeño dinosaurio.
—El hombre que está aquí abajo, recargado contra el farol, fumando, cometió un crimen del que nadie sabe. O eso es lo que él cree —digo.
Ella dice que ese es el argumento de un capítulo de La dimensión desconocida, uno en el que el pianista de un bar de mala muerte, despechado, asesina a su examante. Investigan y nadie lo relaciona con el crimen, queda impune, pero él siente que de sus manos brota sangre. El piano, su ropa, su cama, su comida, la botella de licor, todo se va manchando con esa sangre maldita hasta que finalmente va a donde el juez y confiesa su culpa, suministrando detalles que sólo el asesino podría saber.
—El tipo tiene caspa, señal de que hace rato no tiene mujer —dice ella, y sus ojos se mueven, evitándolo—: En cambio, ese señor elegante de ruana y sombrero que va entrando a la catedral, el de bigote y pantalón negro, está felizmente casado. Es el menor de los tres hijos que tuvo Hitler cuando vivió aquí en Tunja.
El hombre se detiene, mira hacia atrás, con sigilo, como si alguien lo estuviera acechando; se santigua, y decide no entrar a la iglesia.
—La chica del carro blanco es ella, pero también es otra —digo.
Ha estacionado al frente de la catedral, se baja y el sol se refleja en sus grandes gafas psicodélicas. Es despampanante. Ella no la mira, no dice nada.
Nos quedamos en silencio. Pasados unos minutos, se acerca a mi oído y murmura:
—Esa mujer, la del abrigo azul oscuro, va a morir esta semana.
Su voz tiene un brillo diferente al de antes. Intento ubicar a la mujer del abrigo, pero no puedo. No la veo.
—Se llama Evaydalid y pasó su vida en un pueblito de tierra caliente, regentando un restaurante escolar. Ahora tramita los papeles para su pensión.
—¿Cuál señora? —pregunto.
—No se vale preguntar —dice ella, y continúa—: Antes de ser la señorita Evaydalid fue un personaje literario, vivió en una novela y un día se escapó de esas páginas, aburrida porque nadie leía el libro.
Sé que inventó a la señorita Evaydalid, que no existe, pero quiero verla, hago esfuerzos por encontrarla. Miro hacia la puerta del ICBA y un abrigo azul se confunde con la gente. O eso creo yo.
Pedimos más café y ella dice que quiere contarme lo que anoche me contó, y más, pero que esta vez no me duerma. Cuéntame, digo.
Y comienza:

Carlos Castillo Quintero (Miraflores, Boyacá, 1966). Ha publicado las novelas Gente rara en el balcón (2016) y Alicia Cocaine (2016). Los libros de cuento Dalila Dreaming (2015), Espiral al Sur (2013), y Los inmortales (2000). Los poemarios Ab imo pectore (2010), Sin el azul del día (2008), Rosa fragmentada (1995), Burdelianas (1994), y Piel de recuerdo (1990). Incluido en antologías y revistas literarias de Colombia, Venezuela, Argentina, Puerto Rico, Estados Unidos, Francia y España. Cuentos, poemas y textos suyos sobre escritura creativa han sido traducidos al inglés, al francés y al portugués.
Ha ganado varios premios entre los que se destacan: Premio de Novela CEAB, 2015. Premio Bienal de Novela Corta Universidad Javeriana, 2012. Premio Nacional de Cuento convocado por el Ministerio de Cultura y dirigido a directores de RENATA, años 2011 y 2012. Premio Nacional de Cuento Universidad Central, 2012. Premio Libro de Cuentos, CEAB 2012. Premio Libro de Poemas, CEAB 2007. Premio Nacional de Poesía Universidad Metropolitana de Barranquilla, 2002.
En el año 2015 el Concejo Municipal de Miraflores, Boyacá, le otorgó la Medalla al Mérito Santos Acosta. En el 2017, fue seleccionado para hacer parte de la Antología de poesía del siglo XXI, publicada en París, en edición bilingüe, por la Editorial L’Oreille du Loup para celebrar el año cruzado Colombia-Francia. En el 2018 obtuvo la beca de creación en literatura que otorga la Alcaldía Mayor de Tunja, Convocatoria de Estímulos para Procesos Artísticos y Culturales.